
¿Habrá llegado ya, para Miguel Delibes, el turno de los clásicos? De los tres grandes narradores de la primera posguerra su obra es la que presenta mejor salud. Ni Cela ni Torrente Ballester cuentan hoy con tantos seguidores fieles. A los méritos indiscutibles de su prosa, se les suma el regreso de la España rural a los titulares de la prensa generalista. Y no como el problema político que siempre ha sido, sino como el tópico literario que ha vuelto a ser.
¿Significa esto que sin el actual contexto mediático sus novelas no merecerían los ocios del gran público lector, público que -como es bien sabido- nunca es demasiado grande? En absoluto, ya va dicho que no. Pero que un grupo de escritores de mediana edad haya encontrado en la España vaciada el tema de su literatura devuelve a Delibes su cátedra de maestro. Él es el antecedente inmediato de novelistas como Sergio del Molino, Daniel Gascón, Jesús Carrasco, Pilar Fraile o, quizá más dudosamente, Santiago Lorenzo.

Por edad, los cinco pertenecen a esa última hornada de prosistas que en su día suscitó el interés de agavillarlos generacionalmente: la de los nacidos entre 1965 y 1980, la llamada en sus inicios "Generación Kronen" y luego “Generación Nocilla”. Pero si de aquella nómina, precoz y malograda, los comentaristas destacaron su rechazo a “los novelistas de la berza” y a sus alevines los "neobercianos" (no por naturales de El Bierzo, sino por berzosos), el segundo o tercer remplazo de la quinta parece que ha dejado de considerar a Delibes un escritor de caspa y brasero para dejarse influir por él.
Signo inequívoco de que va quedando atrás ese cosmopaletismo neólatra tan propio de nuestros noventa y de la primera década de los dos mil es que nadie los tacha de casticistas o carpetovetónicos. A fin de cuentas, rurales fueron Crónica de una muerte anunciada, Pedro Páramo, La Casa Verde, El coronel no tiene quien le escriba o, dentro de España, Volverás a Región. Sucede, no obstante, que las novelas de Delibes están más cerca del realismo puro que del realismo mágico, aunque en su caso se trate de un realismo rejuvenecido y lírico que no se limita a levantar gélidas actas notariales, sino que gusta de experimentar con la forma, de ensayar nuevos procedimientos narrativos, de llevar al límite la potencia expresiva del lenguaje. De la prosa de El camino a la de Los santos inocentes va tanto como de Baroja a Faulkner y, sin embargo, las dos nos cuentan en un castellano magnífico y sabroso las grandezas y servidumbres de una cotidianidad rural que sólo la inocente mirada de los niños y de los babancas acierta a encontrar hermosa.
Aun cuando la crítica ha dedicado multitud de estudios a ensalzar la belleza de sus páginas, Miguel Delibes huye de la pirotecnia. Por el contrario, gusta de repetir cierto apotegma del arquitecto Perret según el cual "el adorno oculta siempre un defecto de construcción". En su obra, el estilo está siempre al servicio del argumento, supeditado a la defensa de una postura intelectual que no por antirretórica resulta menos compartible: la superación del materialismo, ya lo sea en su vertiente marxista o en la capitalista; al menos, en lo que ésta tiene de reducción del hombre a simple Homo oeconomicus. Sus personajes distan tanto de robinsones autistas como de animalitos-masa fácilmente intercambiables unos por otros, un rasgo que lo distancia de la corriente objetivista de los años cincuenta, para la que el protagonismo del relato debía recaer sobre la gran urbe o sobre una fábrica donde a los partiquinos se les mirase más con lupa de entomólogo que con sensibilidad de padre. En cambio, la antropología de Delibes es católica, de un catolicismo sereno y comprensivo aliñado con virutas de Ortega, el pope de su generación.
La esencia del hombre
Y es que, para el vallisoletano, la esencia del hombre no es otra cosa su espíritu, ese vaporcillo interno que se hace notar mediante las sensaciones más diversas: desde el miedo a la muerte (o a la soledad o al fracaso) hasta el amor por nuestros semejantes y el apego a la tierra. Delibes superpone aquí algunas pinceladas de existencialismo, una socarronería chispeante y perfectamente administrada de la que sólo son capaces los caracteres más melancólicos y una preocupación constante y conocida por la naturaleza. Péguy, Mounier, Maritain, Larra, Pla, el 98… dejemos para los eruditos la tarea de buscarle concomitancias. En su obra hay tanto de ellos como de su propia personalidad.
Mas, a diferencia del amaneramiento inanimado del 98, los pueblos de Miguel Delibes son escenarios de vida, bullir de gentes que, como en los versos de Machado, "laboran, pasan y sueñan, y en un día, como tantos, descansan bajo la tierra". Ni negritud solanesca al aguafuerte, ni bucolismo para cantores del geranio o señoritos en traje de corto; ni arcadia de ángeles, ni madriguera de diablejos: apenas -simplemente- un decorado más en el gran teatro del mundo.
El paisanaje
Porque si en la Castilla de Azorín o de Unamuno destaca el paisaje, en la de Delibes lo hace el paisanaje. Lo mismo ocurre en las páginas “de geografía errabunda” de Camilo José Cela, donde los campesinos, además de segar trigo o arrancar remolacha, se detienen a hablar con el viajero para dar cuenta juntos del queso, del vino o de los escabeches que llevan en el morral. Sin embargo, lo que distingue al Cela vagabundo del Delibes narrador es que la mirada de éste no pone el foco en los pueblos para contar lo que ve, sino para adentrarse en cuanto sucede, que es el trecho que media entre la envolvente prosa descriptiva del primero y los relatos bien trabados del segundo.
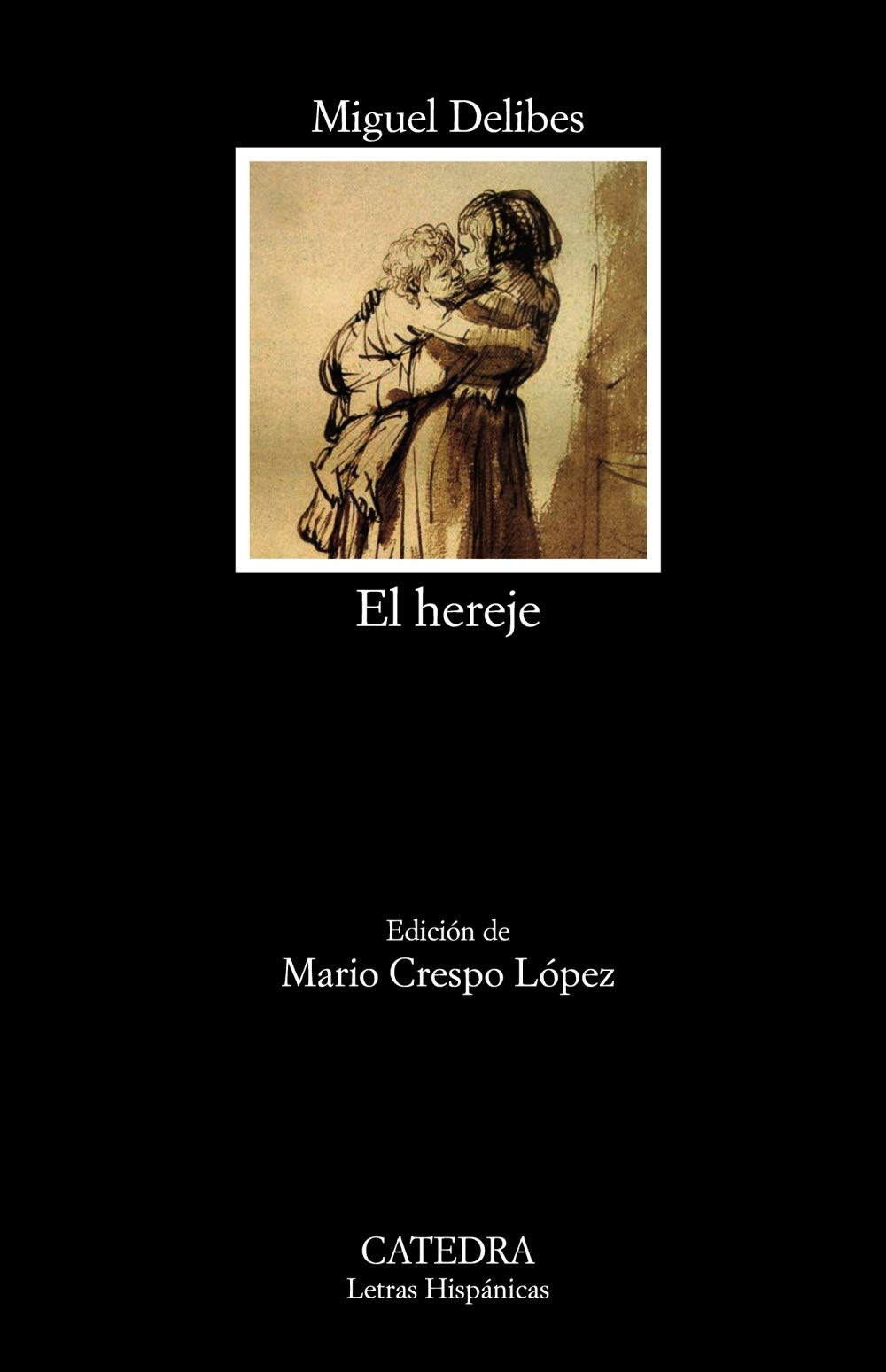
Su capacidad de llegar a los lectores es tan sólida que incluso resiste una de las pruebas más difíciles para todo escritor consagrado: que el interés de su público sobreviva a la obligatoriedad de leerle durante la secundaria. Las ratas o El camino gustan aun leyéndolos a la fuerza. El hereje, su novela más ambiciosa, escrita después de cumplidos los setenta y cinco años, atrapa a cuantos se asoman a la peripecia vital de Cipriano Salcedo, reo del Santo Oficio, mientras que sus relatos sobre la Guerra Civil suponen una llamada a la reconciliación en un tiempo en el que el país festejaba el forzado irenismo de los veinticinco, de los treinta años de paz.
Por su parte, sus libros sobre naturaleza constituyen una exaltación de la vida tranquila y en contacto con el medio ambiente, una exaltación que se cuida asimismo de no incurrir en el sobado menosprecio de corte y alabanza de aldea, lo que denota, a su vez, la aversión de Delibes por los tópicos. ¿Cómo no emocionarse con las páginas recogidas en Mi vida al aire libre que, con el pretexto de honrar "a su querida bicicleta" o "la alegría del paseo", dedica a su esposa y principal estímulo Ángeles de Castro, su señora de rojo sobre fondo gris? De esta mujer, "a la vez maternal y niña, sencilla y clara" el olvidado Julián Marías dijo que "con su mera presencia aligeraba a Miguel la pesadumbre de la vida", privilegio supremo e infrecuente del que, por cierto, Marías también gozó junto a la admirable Dolores Franco.
Caricaturista de joven en El norte de Castilla, redactor y director después, a él se debe que el rotativo parisino La Croix afirmase que el de Valladolid era el diario más independiente de la España de los sesenta. En sus páginas, coincidieron nombres que más tarde se escribirían con letras de oro en la historia del periodismo español: Francisco Umbral, Manu Leguineche, Cesar Alonso de los Ríos, José Jiménez Lozano y algunos otros. Delibes, en ese cucurucho potencial para envolver castañas que es todo periódico, hizo lo mismo que en sus demás textos, defender la dignidad de quienes viven en el campo, a los niños de quienes les impiden serlo, acercarse a esa realidad, tan conflictiva siempre como necesaria, que es el otro. Por eso, cuando un periodista le preguntó cuáles eran las claves de su obra, él respondió con las cuatro palabras que dan título a esta columna: muerte, infancia, naturaleza y prójimo. No importa el orden.
